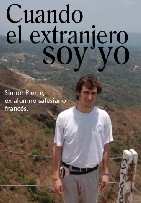 Simon Pierre, ex alumno salesiano francés y ahora novicio salesiano, viajó el año pasado a Centro América. Durante cuatro meses recorrió El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Descubrió otro mundo donde las salesianas y los salesianos de Don Bosco están muy presentes. Abrió los ojos sobre la realidad de los jóvenes de la calle y los indígenas. Había soñado con ese viaje desde hacía muchos años y su sueño se hizo realidad.
Simon Pierre, ex alumno salesiano francés y ahora novicio salesiano, viajó el año pasado a Centro América. Durante cuatro meses recorrió El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Descubrió otro mundo donde las salesianas y los salesianos de Don Bosco están muy presentes. Abrió los ojos sobre la realidad de los jóvenes de la calle y los indígenas. Había soñado con ese viaje desde hacía muchos años y su sueño se hizo realidad.
Después de un día en avión, aterrizo en El Salvador. Fueron muy breves mis primeras conversaciones. Confieso que no entiendo gran cosa, por el acento de la gente. Se me ocurre un pensamiento extraño: la inutilidad ahora de mi lengua materna. Al volverme un extranjero, puedo imaginar lo que sufren los inmigrantes que no hablan el idioma del país al que llegan.
Es un sufrimiento que me sigue invadiendo durante varias semanas. Me comunico con lo que aprendí cuando estudiaba en la escuela, lo indispensable, pero procuro no soltar palabras sin pensármelas antes. Entonces, durante mis primeros días en el nuevo continente, empleo mucha energía esforzándome por comprender, por expresarme y por ampliar mi vocabulario. Me doy cuenta de lo que cuesta expresarse sin esfuerzos y todavía más cuando el lugar es nuevo. Cuántas cosas me gustaría compartir con todas las personas que encuentro.
Los jóvenes de la calle
Estoy tan feliz esta mañana. Por fin voy a poder descubrir de verdad a esos jóvenes de la calle y compartir mucho con ellos. ¡Era la meta de mi viaje! Voy con Fabiola, responsable en San Salvador de un proyecto dedicado a los jóvenes olvidados. No entiendo muy bien por qué llevamos pan y salchichón.
Después de varios minutos de viaje en autobús y otros andando, llegamos al sitio dónde deberían estar los jóvenes. No sé cómo comportarme. Nadie está allí. Entonces oigo gritar : "¡Fabiola! ¡Llegó Fabiola!" Y veo uno, dos, diez jóvenes salir de la nada, algunos corriendo a toda carrera, otros cojeando. Se echan todos en sus brazos, con mucho cariño.
No esperaba la manera en que reacciono: me dan asco. No quiero que me toquen. Están vestidos de andrajos, horrorosos, inhumanos, cubiertos de barro, con unos pies que no se parecen a nada, con la cara asquerosa.
Nos sentamos para repartirles sandwiches. Algunos me piden comida, pero no sé si darla o no. Si le doy demasiado a uno, el otro tendrá menos. Me siento solo. Tengo miedo de mí mismo. Siento vergüenza porque tengo la sensación de dar carne a unas fieras en su jaula. Ahora bien, son humanos, son niños. Sólo son niños. Tienen entre 6 y 14 años; tienen una botella de droga en la mano, están sin comer quizás desde hace muchos días.
Después de haber estado unas horas en esta plaza con estos niños de la calle, poco a poco voy adaptándome al medio ambiente. En este momento, voy comprendiendo de verdad dónde y con quiénes estoy. Vuelvo a abrir los ojos y veo niños. Tengo ganas de llorar, pero no me sale ni una lágrima. Algo me duele, el odio me invade. Odio ver a estos niños en semejante estado. Y cuántas personas sin hacer nada. Tengo ganas de levantar montañas y también de destruirlas.
No me imaginaba a tantos niños en la calle prostituyéndose, drogándose, al acecho para robar un pedazo de pan. Parecen gatos salvajes que se pasan el tiempo pidiendo comida o buscándola en la basura.
Al mismo tiempo, otro sentimiento me invade: me siento feliz al ver cómo algunas personas actúan a favor de estos jóvenes; feliz de ver a estos adultos que confían y creen en ellos; feliz de ver que no vacilarán en luchar para conseguirles espacios de libertad, aunque sean pequeños, en el infierno en que viven. Estoy muy feliz al ver sonreír las caras polvorientas de estos niños.
