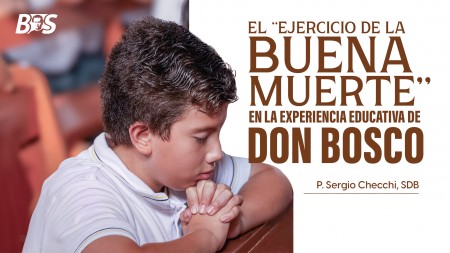 Para muchos, hablar de la muerte parece algo macabro, que hay que evitar a toda costa. Pero no fue así para san Juan Bosco; durante toda su vida cultivó el “Ejercicio de la Buena Muerte”, fijando para ello el último día del mes. Quién sabe si no fue esta la razón por la que el Señor se lo llevó el último día de enero de 1888, encontrándolo preparado…
Para muchos, hablar de la muerte parece algo macabro, que hay que evitar a toda costa. Pero no fue así para san Juan Bosco; durante toda su vida cultivó el “Ejercicio de la Buena Muerte”, fijando para ello el último día del mes. Quién sabe si no fue esta la razón por la que el Señor se lo llevó el último día de enero de 1888, encontrándolo preparado…
Desde los inicios del Oratorio en Valdocco (1846-47), Don Bosco promovió el “ejercicio mensual de la Buena Muerte” para ayudar a los jóvenes a mantener una actitud constante de conversión y mejorar en la vida cristiana. Esta práctica incluía una preparación cuidadosa para hacer una buena confesión y comunión, y revisar tanto aspectos espirituales como temporales, como si se estuviera al final de la vida.
El “ejercicio de la Buena Muerte” se volvió una práctica habitual en todas las instituciones salesianas, realizándose el último día de cada mes en comunidad entre educadores y estudiantes. Las Constituciones Salesianas establecieron que ese día sería un retiro espiritual para reflexionar sobre la vida, dejar asuntos temp orales y prepararse como si fuera el momento de partir hacia la eternidad.
El procedimiento era simple: los jóvenes se reunían en la capilla para rezar juntos siguiendo las oraciones del Joven Instruido. Comenzaban con una oración de Benedicto XIII para pedir no morir de forma súbita y tener tiempo para prepararse bien. Luego rezaban a san José pidiendo perdón, imitar sus virtudes y ser defendidos en el momento de la muerte. Finalmente, se recitaban las letanías de la “Buena Muerte” con respuestas de confianza en la misericordia de Jesús. Después de esta devoción, los jóvenes hacían confesión personal y recibían la comunión, contando con confesores especiales para atender a todos con libertad.
Los religiosos salesianos, además de las oraciones recitadas en común con los alumnos, hacían un examen de conciencia más articulado para estimular el seguimiento regular de la propia vida en función perfectiva. Esta función primordial de estímulo y apoyo al crecimiento virtuoso explica por qué Don Bosco, en la introducción a las Constituciones, llegó a afirmar que la práctica mensual de la “buena muerte”, junto con los ejercicios espirituales anuales, constituye “la parte fundamental de las prácticas de piedad, la que en cierto modo las engloba a todas”, y concluía diciendo: “Creo que puede decirse que la salvación de un religioso está asegurada si cada mes se acerca a los santos sacramentos y ajusta los aspectos de su conciencia, como si tuviera que partir de esta vida para la eternidad”.
Así, en la práctica educativa de Don Bosco, el “ejercicio mensual de la Buena Muerte” continúa una rica tradición espiritual, adaptándola a la sensibilidad de sus jóvenes y con una marcada preocupación educativa. En efecto, la revisión mensual de la propia vida, la rendición de cuentas sincera al confesor-director espiritual, el estímulo a ponerse en estado de conversión constante, la reconfirmación del don de sí a Dios y la formulación sistemática de proposiciones concretas, orientadas hacia la perfección cristiana, son sus momentos centrales y constitutivos. Incluso las letanías de la “Buena Muerte” no tenían otra finalidad que alimentar la confianza en Dios y ofrecer un estímulo inmediato para acercarse a los sacramentos con especial conciencia. Eran también una herramienta psicológica eficaz para hacer familiar el pensamiento de la muerte, no de forma angustiosa, sino como incentivo para valorar constructiva y gozosamente cada momento de la vida con vistas a la “bendita esperanza”.
Listos para partir
Jean Delumeau, renombrado historiador francés especializado en la historia de las mentalidades y la religión, y Umberto Eco, reconocido escritor y filósofo italiano, ambos formados en oratorios salesianos durante su juventud, recuerdan cómo la práctica salesiana del “ejercicio de la Buena Muerte” enseñaba a enfrentar la muerte no con miedo, sino con una esperanza teológica basada en la fe y la preparación espiritual. Esta tradición, que desde 1847 acompañó la vida en las casas salesianas, reflejaba una pedagogía religiosa propia de su tiempo, donde el temor al pecado y al infierno era más fuerte que al sufrimiento físico. Sin embargo, con los cambios culturales del siglo XX y la creciente invisibilización de la muerte en la sociedad occidental, esta práctica perdió vigencia y fue abandonada, perdiendo así un valioso “equipamiento espiritual” que ayudaba a afrontar el final de la vida con serenidad y sentido.
